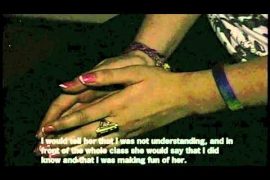En Estados Unidos, periodistas extranjeros sin ciudadanía están optando por la autocensura como medida de protección ante un entorno político cada vez más hostil hacia la prensa y la inmigración. Así lo señala desde Poynter Angela Fu, al destacar cómo Reporteros con residencia legal —como titulares de la tarjeta verde (green card) o visados de trabajo— han empezado a eliminar huellas digitales, evitar coberturas sensibles y cancelar viajes por miedo a ser detenidos, deportados o perder sus permisos migratorios.
Uno de los casos más recientes es el del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido el 14 de junio por la policía del condado de Dekalb (Georgia) mientras cubría una protesta contra Trump. Según el Committee to Protect Journalists (CPJ), Guevara —con más de dos décadas de residencia legal en EE. UU.— fue posteriormente entregado a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha encendido las alarmas en la comunidad periodística. Aunque la Casa Blanca alegó que su detención fue por «obstrucción a la autoridad» y que se encontraba «ilegalmente en el país», su estatus migratorio estaba regularizado, según datos del CPJ.
Casos como el de Guevara han generado un efecto dominó entre otros informadores no ciudadanos, quienes han empezado a eliminar cuentas en redes sociales, borrar mensajes en sus dispositivos antes de cruzar fronteras o incluso publicar bajo seudónimos para evitar represalias.
Luz Mely Reyes, reconocida periodista venezolana y fundadora de Efecto Cocuyo, emigró a EE. UU. en busca de libertad de expresión. No obstante, ha confesado que hoy se autocensura más en suelo estadounidense que en su país de origen:
En Venezuela nunca me autocensuré. Aquí tengo que evitar ciertos temas porque siento que es peligroso para mi estatus migratorio.
De igual forma, la reportera mexicana Stephanie Ochoa Orozco, corresponsal en la Casa Blanca para Entravision, reveló que ha cancelado viajes dentro del país —incluido uno a Puerto Rico— y evita cualquier confrontación con la policía durante coberturas, por precaución. Tras descubrir que una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había visualizado sus publicaciones en redes sociales, decidió extremar la vigilancia de su presencia digital.
El caso de Rümeysa Öztürk, estudiante turca de doctorado detenida por agentes del DHS tras coescribir un artículo de opinión sobre la guerra entre Israel y Hamás en su periódico universitario, sirvió como señal de alarma para otros periodistas internacionales. Un reportero europeo, que pidió anonimato, relató haber eliminado su nombre de varias publicaciones y reemplazado su firma por genéricos como “redacción” o alias ficticios, en historias que tocaban temas como inmigración o Palestina.
La situación también ha afectado a periodistas que trabajan para medios financiados por el gobierno estadounidense, como Voice of America o Radio Free Europe, muchos de los cuales se encuentran bajo amenaza de deportación tras despidos masivos. Varias de estas personas provienen de países donde ejercer el periodismo puede costar la libertad o la vida.
La periodista y fundadora de Conecta Arizona, Maritza Félix, explicó que su redacción ha debido implementar entrenamientos de seguridad similares a los utilizados en zonas de conflicto, incluyendo instrucciones como portar documentos migratorios o llevar el número de un abogado escrito en el brazo con rotulador permanente. Félix, naturalizada en noviembre pasado tras 18 años en EE. UU., aún toma precauciones antes de viajar, dejando contraseñas y documentos claves a su familia “por si acaso”.
“Vinieron aquí buscando libertad de prensa”, reflexiona Félix, “pero ahora temen que lo que los obligó a huir de sus países pueda volver a ocurrirles aquí”.